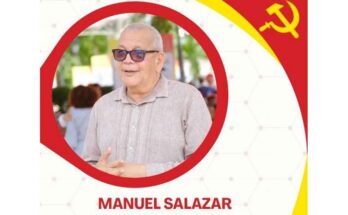¿Qué puede derivar de un mundo en el cual se impone una guerra de aranceles? Las líneas de suministro, que parten de los centros industriales hacia los mercados, se desvían de su rumbo y se conectan con otras regiones en ascenso, lo cual deja fuera del ruedo comercial a clientes tradicionales. Eso sucede si, como resultado del cambio, los vendedores siguen obteniendo rentabilidad. Pero para entender el pulso entre China y los Estados Unidos hay que valorar el papel del dólar como divisa universal, que ahora mismo crea más problemas que beneficios. Es un conflicto sostenerlo y más aún quitarlo de pronto. China posee la mayor cantidad de bonos de la deuda de los Estados Unidos en forma de dólares. Eso lo convierte en un país acreedor y a los norteamericanos en deudores. Una ecuación que, en épocas anteriores de la historia, fue la antesala de un traspaso global de poder. Pero si Beijing se deshace rápido de esa divisa sin transitar hacia un sistema financiero alternativo eficiente corre el riesgo de una recesión. ¿Está buscando Estados Unidos golpear su propia moneda para dañar de forma indirecta a China? En ese caso, los riesgos para Washington son también potenciales, pues puede quedar en entredicho el poder que hasta ahora han detentado y que cada vez menos se basa en sus exportaciones y sí en sus importaciones.
Estados Unidos es el mercado mayor del mundo, no por el número de habitantes, sino por la capacidad de compra de sus ciudadanos. Eso se basa en la emisión de deuda descontrolada de la Reserva Federal, lo cual se traduce en inflación. Un fenómeno que, hasta ahora, la expansión china ha podido aprovechar, tragándose toda esa cantidad de dólares y colocándolos como parte de su poder en reserva. Pero esa condición, aunque ha sido la fortaleza para sostener el nivel de vida de los norteamericanos, también funcionó como talón de Aquiles, ya que trajo consigo la desindustrialización de los países de Occidente y, por ende, la dependencia en las cadenas de suministros. Si mañana el dólar no fuera más la moneda corriente, Estados Unidos sería un mercado más en el cual los ciudadanos podrían comprar según lo que el país sea capaz de exportar en materia de PIB. O sea, tendría que existir una correspondencia entre el nivel de vida y el papel de la nación en el contexto económico mundial. Eso, actualmente, está distorsionado por la persistencia del dólar como moneda de cambio global, lo cual allana el camino de las mercancías chinas hacia los consumidores norteamericanos, pero coloca en desventaja el crecimiento de los Estados Unidos.
La dinámica, entendida por los nacionalistas como Trump, ha sido una doctrina de choque que corte la cadena de suministros y una contracción en el consumo, lo cual se traduce en mayor inflación. Un efecto que, en el caso de los hidrocarburos, Estados Unidos está tratando de paliar con el uso de la reserva de Texas y abriéndose paso en el estrecho de Ormuz con operaciones militares contra los hutíes. Lo que el gobierno republicano está planteando es: subirle a China el costo de exportación y con ello estimular a los capitales volátiles a emigrar hacia los Estados Unidos para tener allí condiciones directas y favorables de venta. Pero, ¿en qué tiempo y bajo qué costo se puede lograr algo como esto? Los aranceles producen en sí mismos una contracción del consumo, ya que las cadenas de suministros no se detienen, sino que trasladan el costo al comprador en el mercado. Eso, sostenido en el tiempo, crea un efecto desacelerador que no atrae a los inversionistas ya que cae el poder de compra. Por tal motivo, las bolsas de valores, que crecen o decrecen en función de la expectativa de compra, han caído en sus indicadores. La previsible contracción, que según Trump es momentánea, puede dar paso a una recesión y la caída del dólar.
Pero vayamos al tema de la moneda. Es probable que como parte de la ingeniería que la clase política norteamericana quiere hacer se intente usar el dólar como un punto de apoyo para golpear a China. La ecuación es la siguiente: se provoca una caída del mismo para que el gigante asiático tenga que vender la deuda a bajo precio o no halle compradores para esos bonos, lo cual se traduce en una disminución del poder de dicha reserva en manos del gobierno chino. A su vez, Estados Unidos buscaría una salida alternativa de su deuda, expandiendo su economía a partir del manejo de recursos y de puntos estratégicos en la geopolítica, lo cual explica las ambiciones sobre Panamá y Groenlandia. La nueva visión de la economía estadounidense se basaría no tanto en lo financiero, como en el control directo de recursos estratégicos y en el uso de oportunidades de mercado de forma selectiva. Es un retorno a la manera clásica que se vio de industrialización de los Estados Unidos en el siglo XIX, en la cual se apostaba por el aislacionismo de las guerras europeas y por la absorción de mercados a partir de la expansión directa. De alguna manera, si los aranceles logran desacelerar a China, una parte de ese plan se habrá logrado.
Pero, ¿con qué armas cuenta Beijing? Se puede decir que con todas. Para empezar, es el punto de partida del comercio y desde allí se comienza a trazar la política de precios de los cuales depende no solo el consumo directo de los Estados Unidos, sino los insumos intermedios de muchas de las manufacturas norteamericanas. Los chinos controlan los minerales de tierras raras, los cuales son esenciales en el mercado para la fabricación de todos los implementos de la llamada cuarta revolución industrial. Eso le impone a los Estados Unidos un pulso que no es capaz de llevar hacia adelante, ya que quedan rotos estamentos en el desarrollo interno de las propias industrias exportables norteamericanas. En otras palabras, los estadounidenses no solo son deudores de los chinos en cuanto a lo financiero, sino que lo son tecnológicamente. Ambos países sostienen una marcada dependencia mutua, pero en el sentido de que, mientras Estados Unidos es la porción activa (receptor de bienes), China es la porción activa (exportador de bienes). Y esa es una ecuación que no se revierte, sino como parte de la propia dinámica del sistema mundo establecido.
Los aranceles, por otro lado, pudieran estar teniendo una finalidad y un efecto ideológico, algo en lo cual los asesores de Trump han demostrado habilidad hacia lo interno. Quizás, de cara al electorado, los nacionalistas republicanos intentan sacar algún músculo político que les sirva como apoyo para las elecciones de término medio. Además, culpar a los chinos de la recesión que es inevitable, así como de los recortes, puede ser una excelente fórmula de campaña. Los partidos en la arena electoral de los Estados Unidos hace mucho que juegan a la posverdad de los relatos y se sirven de medidas fallidas en su esencia, solo porque en lo ideológico pueden preservar una parte considerable de las bases necesarias. Mientras hacen eso en lo interno, en lo externo Estados Unidos está reeditando por ahora la política del pingpong de Henry Kissinger, solo que contra su enemigo China. Eso con el objetivo de dividir el BRICS. La cuestión es más o menos así: se les brindan a los aliados de Beijing condiciones favorables de apertura, para que estos abandonen a los chinos. Ello explica las conversaciones con Moscú en materia de la guerra. Pero la política del pingpong tiene sentido si posees todo el poder para ofrecer relaciones de ventaja superiores a tu adversario. Y el mundo ha cambiado, el viejo orden de Yalta hace aguas y se está fraguando un reparto internacional de zonas de influencias.
En ese tablero, que parece interminable por sus múltiples movidas, lo ideal hubiera sido un orden internacional que se basara en el derecho, en el comercio justo y en la negociación de aranceles. Pero precisamente la politización del dólar viene siendo el efecto mortal que puede darle el puntillazo. El uso por Trump de la moneda como ariete para golpear las reservas de China, provocándole una devaluación a exprofeso, suelta las alarmas en el BRICS sobre la urgencia de una solución al caduco sistema financiero y le da las claves a Beijing de que debe salir cuanto antes de las reservas en dólares, cambiándolas por una equivalencia más estable. Eso se traduce, para Estados Unidos, en la posibilidad de la pérdida total de su hegemonía. La poca capacidad de Trump para lograr alianzas incluso con los aliados tradicionales pone cuesta arriba aún más las jugadas de Washington en materia económica y lanza a los países como mercados abiertos hacia las manos de China. Justo lo que está pasando con la Unión Europea, que, si quiere seguirse manteniendo como un polo mundial, debe independizarse de las decisiones de los norteamericanos, que la perjudican en materia de precios y de acceso a las cadenas de suministro sobre todo de combustible.
Se prevé que el baño de realismo que viene para el pueblo norteamericano con el resultado de esta gestión pueda darle a la política de los Estados Unidos un nuevo rostro a partir de 2026, si es que antes no sucede una gran conmoción. O sea, no hay que descartar una caída descomunal de la bolsa de valores y por ende una contracción drástica de las cadenas y de los niveles de consumo, con efectos devastadores para todos. En términos de geopolítica, sería el marco perfecto para una guerra y existen varios escenarios abiertos ahora mismo que muestran una potencial propensión al crecimiento y la escalada. La solución del problema palestino pasa por el papel de las élites sionistas en la propia Casa Blanca. Ello mantiene paralizado el Medio Oriente, que ha buscado en las alianzas con el BRICS una salida a su crisis regional. Por ello, países como Arabia son cada vez más activos como actores políticos a escala global, en la medida en que el mundo multipolar requiere de ese tipo de ingenierías. La cuestión de Taiwán, que Estados Unidos ha usado contra China, cada vez carece de mayor peso, en la medida en que una guerra directa con Beijing sería descabellada para Washington. A su vez, la persistencia de Taipéi como un enclave proxy resulta explosiva. La guerra en Europa, con los globalistas abogando por la escalada, es una apuesta aún peor, ya que contiene el germen de la tercera conflagración mundial.
Todo esto va a parar a un punto: el fin de la globalización tal y como la entiende Occidente, lo que significa que la propia dinámica liberal del mercado está enterrando una porción de la modernidad. Lo que viene es un nuevo orden, en el cual se dependerá de las cadenas de suministro y de la capacidad de compra de productos asiáticos. Eso se traduce en poder real y simbólico en manos de los nuevos actores, un poder que se está fraguando en el BRICS. No se trata de un grupo de naciones a la usanza del CAME, porque no es un consejo de colaboración, sino un centro de oportunidades de crecimiento en el cual el objetivo es la expansión de mercado. No se acepta la politización del dólar que se ha venido viendo en el sistema financiero y que genera desconfianza y volatilidad de los capitales. Por ello, el BRICS está hecho a imagen y semejanza de la crisis de Occidente y se aprovecha de la caída geopolítica de Estados Unidos para ofrecer nuevas oportunidades incluso a viejos socios de los norteamericanos.
Más que eso, el nuevo orden es ya una mezcla en el cual está el germen del mundo otro. Hay competencia, pero a la vez se apuesta por el crecimiento de todos, en la medida en que resulta vital que exista un consumidor para la expansión industrial en su apogeo. China requiere de naciones que posean una población educada, estable y con capacidad de compra. De ahí que las condiciones que Beijing pone a nivel geopolítico sean más aceptables que las que impone Washington. Países como los de África han salido de las esferas de influencia de sus viejas metrópolis para entrar en los tratos con los chinos, lo cual les permite transferencia tecnológica, facilidades de pago, acceso a créditos de desarrollo y una política bilateral más respetuosa de la soberanía.
En cuanto a la política, es vital que el orden que viene posea gérmenes de una visión más social e igualitaria del acceso a las riquezas y algo de eso se está viendo en China, donde el crecimiento dio paso a una reducción drástica de la pobreza. ¿Podremos ver eso en otros modelos en el mundo si se colocan en sintonía con los BRICS? La historia es muy compleja y la apuesta por lo que viene es arriesgada, pero preferible a la vieja globalización norteamericana, que se basa en la expansión sobre los recursos, en la obtención de oportunidades mediante la guerra y el derrocamiento.
Trump pareciera ser el signo del fin de los tiempos para una visión de la humanidad, pero aún falta mucho por ver en el camino de la desintegración de un molde y en la fragua de otro. Mientras eso sucede, hay que parafrasear a cierto filósofo quien vio en las eras de transición a los monstruos informes más horrendos.
Tomado de Cubasi